Cuento: La babosa

En el tiempo en que los turistas visitaban el pueblo, la neblina caía sobre la playa de manera casi imperceptible alrededor de las seis de la tarde y se iba con las primeras luces del día. Esa neblina fresca que limpiaba el aire y que según los lugareños mejoraba las enfermedades respiratorias y las afecciones de la piel, era lo que atraía a una buena parte de los turistas que llegaban durante todo el año, gente de edades diversas con algún achaque pulmonar o cutáneo, grupos de viejos retirados en giras de esparcimiento, algunas familias con niños pequeños, una que otra pareja en las que saltaba a la vista la intención de pasar inadvertidas.
Desde que lo descubrí hace cuatro días me siento al lado de la ventana y lo miro a través de los neblinosos y fríos atardeceres de la playa. Hacía años que no venían turistas, ni uno solo, hasta que el hombre apareció. Veo su figura alta caminar cerca de la orilla en dirección a la caleta, sin apuro. Viste impermeable amarillo, de esos que usan los pescadores de la zona, y sobre la cabeza lleva un sombrero de alas anchas del mismo color del impermeable.
Todas las tardes hace lo mismo, se detiene en la caleta, de cara al mar, con los pies metidos en el agua de la orilla, y allí se queda hasta que se hace de noche y lo pierdo de vista en la oscuridad neblinosa.
Durante la semana me lo había cruzado varias veces en la caleta, siempre andaba solo y no parecía prestar atención especial a nada ni a nadie. Era raro ver en el pueblo a tipos lindos como ése, en quienes el vigor saltaba a la vista en cada gesto, por muy breve que éste fuera, y cuando se daba el caso nunca andaban solos, siempre llegaban acompañados de alguna chica tan estupenda y saludable como ellos.
No esperaba encontrármelo también en el muelle viejo, la parte más solitaria y pedregosa de la playa. Esa tarde yo estaba tendida sobre el muelle tomando el sol de las cuatro cuando él apareció en traje de baño y la toalla al hombro.
Desde que lo descubrí paso casi todo el tiempo vigilando por la ventana, sentada en esta silla, atenta a los sonidos sospechosos de la noche: los guijarros del patio al ser pisados por alguien de caminar lento, el inconfundible crujir de las botas de goma al rozarse entre ellas, la respiración ronca y entrecortada de un hombre, un toque apenas imperceptible en el cristal.
Por eso sé que merodea oculto en la neblina espesa.
No me saludó, a pesar de que no había nadie más sobre el muelle ni por los alrededores, pasó por el lado rozando mi toalla con el pie izquierdo e ignorándome por completo; nada, ni un solo gesto, ni una mirada. Siguió hasta el borde del muelle donde se detuvo, soltó la toalla y se lanzó al agua con un clavado perfecto.
Nadaba con movimientos sincronizados de brazos y de piernas que desordenaban apenas el agua, como sólo le había visto hacerlo a los deportistas que salían en televisión. Mientras lo observaba se me ocurrió que podría ser uno de ellos, tal vez alguno con cierta fama y de ahí la razón de esa actitud tan arrogante. Habría, pues, que dejarle claro que no era necesario ser un deportista famoso para lucirse en el agua, que bastaba con haber nacido y crecido en un pueblo costero: me puse de pie, fui hasta el borde del muelle y traté de conseguir un clavado tan perfecto como el suyo. Supe que lo había logrado por la manera limpia con la que me sumergí, avancé con lentitud y sin disimulos directamente hacia él; lo alcancé, sonrió y se puso a nadar a mi alrededor.
Al sumergirse, por mucho que yo tratara de distinguir su silueta, aparecía siempre por algún punto inesperado: a mis espaldas, por el frente, por los flancos o incluso a varios metros de distancia. De repente se detuvo y me hizo una inesperada señal con la cabeza para que lo siguiera. Nadamos por debajo del muelle hasta la orilla y allí nos quedamos el resto de la tarde a cubierto de miradas indiscretas. La neblina, que ya había caído sobre la playa, nos sirvió de manto protector.
Nos volvimos a encontrar la tarde siguiente y varias tardes más, siempre en el muelle viejo.
Sé que camina alrededor de la casa y que se detiene frente a la ventana, que se queda allí toda la noche, de pie, como lo hace por las tardes en la orilla de la playa. El sueño me vence cuando está amaneciendo y aunque lucho por mantenerme alerta, no lo consigo. Despierto un par de horas más tarde y cuando lo busco con la mirada no lo encuentro, no lo veo por la caleta ni por los alrededores.
Nunca dijo ni una palabra y cuando yo también dejé de hablar, nuestra comunicación se limitó a los juegos físicos bajo el muelle. Todo tipo de juegos, menos el de los besos, nunca un beso, sólo contactos leves, casi accidentales de los labios. Y podía entender que no hablara, para justificarlo imaginaba una serie de motivos, algunos bastante probables y otros francamente absurdos. Ya había descartado la idea de que fuera un deportista famoso, pero tal vez se trataba de un extranjero que ignoraba el idioma. O de un mudo. O de alguien que estuviese pagando un voto de silencio o que, simplemente, no tuviera ganas de articular palabra. Quién sabe, alguna razón tendría para un silencio tan tenaz. Pero a lo que yo no estaba acostumbrada ni quería justificar, era al amor sin besos.
Por breves segundos me parece ver en la neblina un movimiento ondulante, pero yo la conozco mejor que nadie y sé que a estas horas de la noche ella no se mueve. Sé que ella se transforma del suave tul blanco al que se parece durante el día, a la masa pesada, viscosa y compacta cuando oscurece, por la que pareciera imposible cualquier tipo de desplazamiento.
La primera vez que traté de besarlo apartó la cara con rapidez y me la hundió en el cuello. La tarde siguiente lo volví a intentar, aproveché el momento que siguió a su orgasmo. Él había quedado boca arriba sobre la arena mojada, con los brazos abiertos y los ojos cerrados parecía dormir. Fue cuando lo monté y me le abalancé a la boca. Al sentir el contacto endureció los labios, me tomó los hombros y trató de apartarme hasta que repentinamente dejó de empujar y se relajó. Le busqué la lengua con la mía y me extrañó no encontrarla al primer intento, pero al segundo intento di con un muñoncito baboso y frío que aleteaba de un extremo al otro del interior de su boca.
El descubrimiento me provocó un temblor de asco por todo el cuerpo que él tuvo que haber notado, tal vez por eso me sujetó la cabeza con las manos y mantuvo los labios pegados a los míos.
Me costaba respirar, mientras más forcejeaba yo por liberarme, más me presionaba él con sus manos y, lo que era peor, más rápido se movía el muñón que sentía crecer dentro de la boca e invadirla por completo. Si no hacía algo, el muñón, esa babosa repugnante, seguiría creciendo hasta ocupar mi garganta y asfixiarme.
Extendí los brazos y busqué en la arena, tomé una gran concha filosa, se la hundí en la frente y le rasgué la piel hasta la quijada.
Cuando él se llevó las manos a la cara que se iba cubriendo de sangre, me levanté a toda prisa y corrí sin detenerme. Llegué junto a mi ventana y me puse a vigilar.
Vigilé muchos días, vigilé por el resto del año. Nunca más lo vi.
Desde ese día la neblina, que solía caer a partir de las seis de la tarde, se quedó a tiempo completo. Una tarde se extendió por todo el pueblo y siguió hacia los alrededores. La temperatura descendió y los termómetros no volvieron a marcar más de doce grados centígrados. Fenómeno climatológico provocado por varias irregularidades ambientales, dijeron los expertos; mal de ojo, fue la sentencia irrevocable de las esposas de los pescadores de la zona.
Cuando desaparecieron los últimos turistas, una pareja que no llegó a completar la semana, yo dejé de vigilar, aunque las pesadillas no desaparecieron con los turistas.
Sale de la neblina como si ella lo estuviera vomitando. Ya no viste traje de baño ni trae la toalla al hombro, lleva impermeable, sombrero amarillos y botas negras de goma. Está a centímetros escasos de mi ventana. Yo trato de alejarme de ella pero tengo el cuerpo inmovilizado, como si cada músculo, cada articulación, cada segmento de piel estuvieran adheridos a la silla. No quiero mirarlo, trato de cerrar los ojos y tampoco lo consigo. Su rostro se perfila y parece fusionarse con la ventana. Levanta el puño y rompe el cristal, introduce la cabeza por la rotura y pega a la mía su boca abierta, sangrante, donde segundos antes he visto a la babosa agitarse sin pausa y encogerse sobre sí misma, como para tomar impulso y saltar.
© Carolina Meneses Columbié
Imagen: C. Monet. "Impresión atardecer".
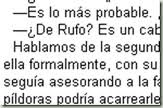

Comentarios